A veces, lo único que necesitamos es saber que alguien va a tener paciencia con nosotros. Es un gesto muy sutil pero que, en un momento determinado, puede cambiar el rumbo de nuestra vida.
Qué tengan paciencia con nosotros supone que puedan escuchar nuestras palabras y nuestros silencios sin juzgarlos. Que sepan dar espacio a nuestras lágrimas sin querer repararlas a la mínima de cambio. Qué entiendan que nuestras incoherencias no son intencionadas sino simples encontronazos entre las diferentes partes que nos conforman. Que sepan que cuando estamos gruñones o secos no es por ellos, no es personal, sino que no sabemos transmitir nuestras necesidades en un idioma amoroso.
Pero lo que pasa es que, en este mundo tan veloz, la paciencia no encuentra su espacio y mucho menos lo emotivo. Porque la vulnerabilidad necesita tiempo. Tiempo para ser gestada, escuchada, comprendida, expresada y respetada.
Estamos tan obnubilados con los beneficios de la «fast-life» que no nos damos cuenta que no estamos aprendiendo a integrar los avances en nuestra humanidad. Comida rápida, sanaciones inmediatas, estrenos audiovisuales diarios, explicaciones de un minuto, priorización de estímulos visuales antes que verbales, compras a golpe de click, modas hiper veloces. Todas ellas costumbres tan efímeras como los fuegos artificiales que nos asombran imitando la belleza de las estrellas pero que desaparecen en décimas de segundo dejando solas a las verdaderas, y admiradas, protagonistas de nuestro cielo nocturno.
Para poder abastecer esas costumbres veloces, hemos construido un mundo cibernético que nos proporciona apps que supuestamente mejoran nuestra calidad de vida reduciendo tiempos de espera. Apps que nos lo hacen todo más… ¿fácil? Pero… Y todos estos estímulos vertiginosos, ¿cuándo y cómo los digerimos?
Cuando la comida no se digiere fermenta o se estanca en nuestro estómago haciendo que nos hinchemos, tengamos gases e incluso urgencias explosivas por ir al baño. Pues algo más o menos parecido pasa cuando no nos paramos a digerir todos esos inputs que recibimos del mundo exterior. Vamos tan sumamente rápido a través de internet y de las redes sociales, que la vida nos está fermentando, se nos está haciendo bola. Y empezando a sentarnos, realmente, mal.
Se nos olvida que el ser humano moderno, el Homo Sapiens, tiene unos 200 o 300 mil años de vida y que de esos 200 o 300 mil sólo tenemos internet desde hace 42 años. Es decir, Internet ha estado presente sólo en aproximadamente el 0,017 % de la historia del ser humano.
Apenas hemos entendido que este gran beneficio de la rapidez del sistema del bienestar gobernado por esa gigante red digital y sus maravillosas apps facilonas tiene un gran precio: la incomprensión de la paciencia y, por tanto, de la vulnerabilidad.
Y por mucho que nos quieran vender los morenos de rayos UVA, aún no ha nacido el ser humano que no sea vulnerable ni física ni emocionalmente.
La mayoría de las personas tendremos a una etapa de nuestra vida en la que necesitemos ir despacito, en la que poder sentarnos a reflexionar sobre cómo es o cómo ha sido nuestra forma de relacionarnos con el mundo, en la que necesitemos silencio para llorar, para dolernos, para abrazarnos. En definitiva, en la que necesitemos tiempo para ser y sentir.
Porque la vida, cuando quiere, lo pone todo del revés, presentándote dolores que te abrasan por dentro y con los que, mires dónde mires, siempre te vas a cruzar. Y justo ahí, en ese incendio interno que desgarra tus entrañas, necesitarás paciencia y no apps que reduzcan los tiempos de espera. Porque la paciencia es cuidado y de esta aventura solo salimos airosos si aprendemos a cuidarnos y a dejar que nos cuiden.
Quizás, tras estos dos últimos vertiginosos siglos, lo que nos va tocando es aprender a ser más pacientes, más permisivos, más cuidadores, más respetuosos y, sobre todo, más cariñosos.
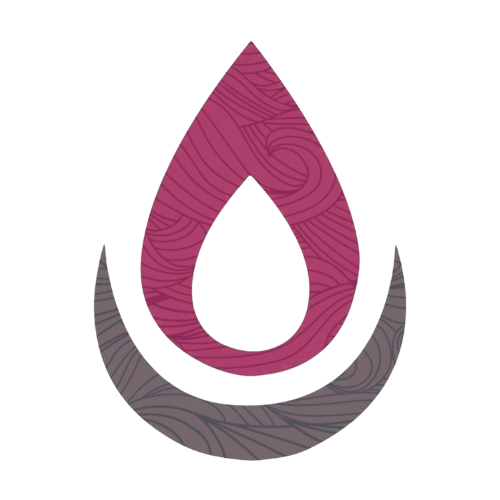


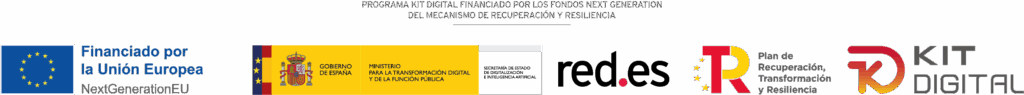
El impacto a largo plazo del continuo bombardeo de información, estímulos, etc.. será motivo de estudio por futuras generaciones.